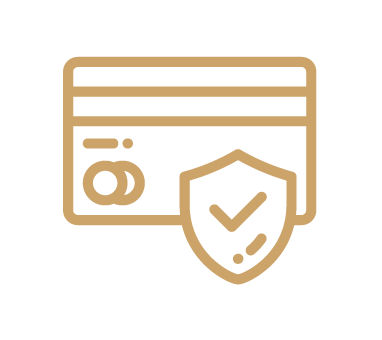CAPÍTULO 1
Margarita
Mi nombre completo es Margarita Durán viuda de Álvarez, pero me llaman Maggy. Era el año de 1955, yo tenía apenas 17 años, y me enamoré, de mi primer y único amor, Carlos… Álvarez.
Él era huérfano de padres, habiendo quedado bajo el cuidado de su tía: Doña Teresa Álvarez del Castillo, una mujer en verdad terrible, acostumbrada a resolver cualquier asunto con dinero y a humillar a todo aquel que estorbara en su camino para salirse con la suya.
Pero Carlos, pese a que su tía no estaba contenta con su reciente enamoramiento, llegaron un día a mi casa, bueno a la casa de mis padres a pedir mi mano, esto después de varios coqueteos a la salida de la iglesia de San Francisco enfrente del jardín Zenea.
Mi padre, que en paz descanse, al verme enamorada, aceptó, y después de una linda boda en el templo de San Agustín y una pequeña recepción en el patio de la casa familiar, Carlos me llevó a vivir a casa de su tía.
Los primeros días, todo fue lindo, estuvimos encerrados día y noche haciéndonos cosquillas. Sólo salíamos a tomar los sagrados alimentos y volvíamos a la alcoba. Unos días después, cuando Carlos dijo que ya era suficiente de tanto juego, comenzó a salir por las mañanas. Decía que a ver negocios y a buscar trabajo mientras yo me quedaba en casa aguantando los berrinches de Doña Teresa, que me trataba de manera hostil, ahora que lo pienso era realmente malvada: ”Tú no opines”, “Tú aquí no eres nadie”, “Fuera de mi vista”.
Pero jamás lo hacía frente a Carlos, cuando él estaba presente, literalmente me trataba como si me adorara. Por eso esperaba ansiosa a Carlos, para cenar juntos, y con suerte pasar un rato en el juego de las cosquillas.
Casi al año de casados nació Lily, y a los dos años Hortensia. Pero Carlos como buen macho mexicano, quería un niño, que llegó cuatro años después y a quien bautizamos como Sebastián.
Un día, escuché a la tía decirle a Carlos que los niños hacían muchas travesuras, que eran latosos y chillones, que se los llevara a vivir a otro lado. Así que molesta, porque Carlos no hacía nada, me marché con los niños a la casa de mis padres, quienes felices, nos recibieron con los brazos abiertos.
—Ya vendrá Carlos a rogarte, no te preocupes — decía mi madre, pero mi corazón estaba herido y destrozado.
Carlos, por fin después de un mes, hizo acto de presencia en casa de quienes fueran sus suegros. La condición para ser bien recibido en la familia era que dejara la casa de Doña Teresa y se quedara a vivir con nosotros, en la vieja casona con mis padres.
Al principio todo iba bien. Carlos seguía saliendo de casa desde temprano, disque a hacer negocios y yo me quedaba en la casa ayudando a mi madre, atendiendo a mi padre y a mis hijos.
A los pocos años, mis padres murieron, dejándome como herencia aquella enorme casa, y algo de dinero, que obvio pronto se acabó con los malos manejos de Carlos.
En aquella época, comenzó a visitar mucho a su tía Teresa para pedirle dinero y la tía se lo daba. Me daba algo de dinero a mí y, el resto se lo gastaba en parrandas y apuestas. Nunca tenía lo suficiente para el gasto de la casa, la realidad era que mi marido era un bueno para nada, despilfarrador y vividor.
Un día, llamaron a la puerta en la madrugada. Las deudas de juego y sus excesos cobraron la vida de Carlos, mis hijas rompieron en llanto y mi hijo sólo se encerró en su habitación. Doce años de matrimonio, terminaron en un rotundo y trágico final.
A los pocos días, recibí otra mala noticia, mi difunto esposo no me había dejado nada, absolutamente nada. sólo deudas que tuve pagar con las pocas joyas que me heredó mi madre. Por suerte, pude conservar la vieja casona que mi padre me había dejado como herencia.
Doña Teresa, su tía millonaria, se hizo cargo del funeral, y que bueno, porque yo no tenía más que para que lo echaran en una fosa común.
Lo único que me había dejado Carlos, era a mis hijos y aún tenía que resolver cómo sacarlos adelante.
Don Manolo, el dueño de la tienda de abarrotes cerca del templo de la Congregación, no tardó nada en ofrecerme matrimonio, él también era viudo, con una familia enorme, tres varones y cinco niñas. Qué mejor que una mujer que pusiera orden en su hogar.
–Margarita, usted debería casarse con Don Manolo, — sugirió Virginia mi vecina—. Mire, que para que usted salga adelante sola con tres hijos, está bien difícil y que alguien la quiera con todo y chamacos, pues la verdad es lo mejor que le puede pasar, no lo dude, hágalo…
—Don Manolo anda buscando una nana para sus hijos y una sirvienta. Ni que estuviéramos en el siglo pasado— le respingué. Yo no podía tomar aquello como un consejo y mucho menos como una solución.
Sabía que mi situación no era buena, pero no sería la primera vez que hubiera tenido que buscarme el sustento, pues mi marido, “que en paz descanse”, era un bueno para nada: Borracho, suertudo y vividor, al que su tía Doña Teresa, le tapaba todas sus fechorías, le daba dinero para sus múltiples parrandas y disque para que mantuviera a su familia.
Después del funeral, Doña Teresa se desentendió totalmente de nosotros.
Mi padre me decía cuando yo era una niña, que yo era muy valiente, y en ese momento que tanto lo necesitaba decidí creerle.
Estuve meditando que hacer, y un día al estar pensando, me senté frente a la puerta del mercado. Observé con cautela los negocios: qué vendían, a quién le vendían y porqué vendían. Yo necesitaba emprender, poner un negocio de algo, pero de forma literal, no tenía capital para invertir…o una buena idea.
La gente salía con carne, verduras, masa para las tortillas y flores. Había mujeres que bajaban de la sierra vendiendo ¡flores!, así nada más, a todo el que pasaba le ofrecían flores. Muchas no hablaban ni entendían español, sólo sabían cobrar, y les costaba mucho trabajo darse a entender.
Un día, una mujer muy guapa, elegante, bien vestida, la cual nunca había visto, se acercó y le dijo a una de aquellas vendedoras de flores con un acento extraño:
—Necesito flores, pero quiero algo más elaborado. Al menos un moño o una canasta, dígame cuánto me cobra por hacerme un arreglo lindo.
La mujer la miraba y le decía:
—Flores, doce por cincuenta centavos marchantita.
La mujer le insistía, pero no se ponían de acuerdo, pasaron unos minutos y yo, en mi desesperación, le dije a la guapa mujer:
— ¿Cuántos arreglos quiere y a dónde se los llevo?
— ¿Usted es florista?
Yo no tenía idea alguna, pero le dije que sí; en mi casa tenía cestos de mimbre, telas y listones. Cosas que mi mamá tenía y yo había guardado con cariño, con eso seguro algo bonito le podía hacer, y además cobrar por el servicio.
—Soy la señora Sandra Palacios. Lléveme dos canastas de flores, que se vean muy bonitas. Las quiero de centro de mesa, porque hoy piden la mano de mi hija. A las doce en punto. ¿Cuánto le doy por el servicio?
De inmediato hice cuentas mentales, se me daba bien. El costo de las flores, las canastas, los listones y mi ganancia. Le pedí la dirección a Doña Sandra y ésta me pagó sin rechistar. Les compré las flores a las mujeres del mercado, Margaritas, (igual que yo), salí corriendo a la casa a preparar los arreglos.
Mis hijas, Hortensia y Lily me ayudaron, cuando las dos cestas quedaron listas, quedamos fascinadas con el resultado. Habíamos llenado el fondo de las cestas con hojas verdes de los helechos del jardín, sobre éstas, una por una, fuimos acomodando las margaritas, atadas entre telas, alambre y lo que encontramos. Humedecimos las telas para mantenerlas húmedas y cuando quedaron listas, me arreglé para ir a la casa de los Palacios.
Al llegar, la señora Sandra quedó fascinada con el trabajo.
—Margarita, quiero que me traiga dos como esta cada semana. ¿Dónde la encuentro?
—En la calle de Allende número 17, en el Centro. Con gusto yo le traigo flores cada ocho días.
A las pocas semanas, Doña Sandra ya había pasado la voz a sus amigas y conocidas, así me convertí en la florista de Allende 17.
Al poco tiempo, uno de los cuartos del frente de la casa, lo convertimos en bodega, comenzamos a comprar de la variedad de flores que llevaban las mujeres del mercado. Casi todas eran flores silvestres, del campo como les llaman, pero dignas para mis clientes.
Y así fue como inicié en el mundo de las flores y la florería se hizo de un nombre. “Arreglos florales para toda ocasión: “Margarita e hijos” Mandé pintar un letrero arriba de la puerta de la casa, y se convirtió en: “La casa donde vendían flores”.
Mis hijas, Hortensia y Lily, disfrutaban ayudando y aportando ideas, mientras Sebastián, nos ayudaba a ir y venir con los pedidos.
A los pocos años, ya tenía dos repartidores en bicicleta para ir a entregar los arreglos pequeños a domicilio y una camionetita para llevar flores a eventos.
En 1976, Hortensia, se casó con un español, y se la llevó a vivir a la capital, pero Lily, no dejaba aquel lugar, comenzó a trabajar con flores desde muy niña, y ahora a sus veinte años, estaba decidida a seguir su vida entre flores.
— ¿Qué tú no te piensas casar nunca? —Le dije una vez, saliendo de misa, cuando vi que un joven le coqueteaba.
—No mamá, yo quiero seguir trabajando en la florería, y si me caso, tendré que ser la señora de la casa. Yo quiero ser la señora de la casa, pero de Las Casa De Las Flores — y Lily moría de la risa.
—Ay hija, ¿en serio no hay ningún muchacho que te haya gustado? ¿Nunca te has enamorado?
—No, mamá. Todos los hombres que vienen a la florería son hombres que ya están enamorados, comprometidos o casados, entonces ni al caso.
Yo quería que se casara, porque no quería que estuviera sola, pero Lily no quería estar atada a un matrimonio y bueno, el mío no le servía como ejemplo.
Lo que ella no sabía, era que, el siguiente caballero que cruzara por aquella puerta de la florería, llegaría a darle un vuelco a su vida, y este hombre pondría de cabeza su vida entre flores.